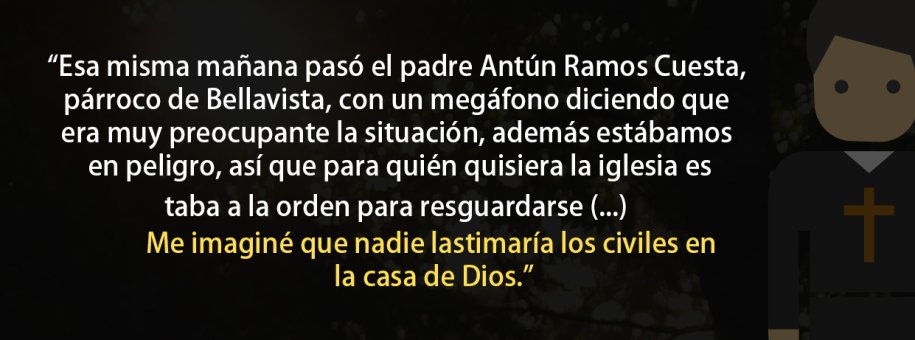El 2 de mayo de 2002, el frente 58 de las Farc lanzó un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, durante un enfrentamiento con paramilitares de las AUC. La población civil se refugiaba allí.
Llevábamos ya un día en la iglesia, la noche había sido inquietante, no pude dormir, no sé si de la preocupación o me faltaba valor para hacerlo. Sentada en el piso vi que uno de mis hijos, Edier, se asomaba por una ventana, se escuchaban disparos y estruendos, fui y le dije que era peligroso, se sentó de nuevo y diez minutos después cayó la pipeta.
Mi nombre es Ramira Mena Mena, nací el 9 de abril de 1960 en el municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó. Tengo tres hijos, Samir, Edier y Karen, que para el año 2002 tenían, 16, 14 y 11 años respectivamente. Yo llevaba viviendo en Bellavista diez años, trabajaba como docente y dictaba clases en tercero de primaria. Bellavista era una localidad pacífica y armónica, la gente se divertida sanamente, había mucha unión entre todos. Mi casa era de dos pisos en madera, con partes en concreto, como la mayoría de casas del pueblo. Había dos calles pavimentadas que eran paralelas, una era la que pasaba por el frente de mi casa y otra que llamábamos La Panamericana, que conducía a la iglesia San Pablo Apóstol, a la escuela, al colegio e iba directo al río Atrato.
Días antes de ese 2 de mayo fatídico escuchábamos rumores de que la guerrilla se iba a tomar Bellavista. Yo me enteré el 30 de abril por un familiar que vivía en Puerto Conto, localidad arriba de mi pueblo. Me contó que allá estaban muy asustados porque el día anterior un grupo de personas que habían ido a Murrí a hacer trabajos agrícolas, no habían vuelto porque la guerrilla de las Farc no los había dejado salir. Estaban preocupados porque eso no era costumbre, le dije de pronto se les había cogido la noche y me respondió: “No seño, tiene que ser que la guerrilla los tiene detenidos para que no vengan a dar informe acá”.
Esa noche en medio de la preocupación le comenté a una gran amiga mía, Nancy, que vivía cerca a la Policía. Ella sintió temor y se vino a dormir a mi casa y trajo consigo un perro grande que tenía. Decidí arreglar mi maleta para en la primera oportunidad irme a Quibdó con tres mis hijos.
A eso de las cinco de la mañana del primero de mayo, mientras aún dormíamos, escuchamos unos tiros y como ya estaba alerta de lo que podía ocurrir, reaccioné rápidamente. Desperté a mis hijos, nos bañamos ligero, nos vestimos y arreglé un bolso con ropa e implementos de aseo personal, había que estar preparados.
Me asomé a la ventana y vi que dos personas llevaban algo cargado, no distinguía bien qué era, se veía como un cerdo porque era como “blanquito” así que le dije a mi amiga, ¡ay, mira lo que llevan allá!, después entendí que era un hombre sin camisa. Lo llevaban al Centro de Salud, que quedaba diagonal a mi casa. Pensamos que la guerrilla se había tomado Vigía del Fuerte, localidad diagonal a la nuestra.

Esa misma mañana pasó el padre Antún Ramos Cuesta, párroco de Bellavista, con un megáfono diciendo que era muy preocupante la situación, además estábamos en peligro, así que para quién quisiera la iglesia estaba a la orden para resguardarse. Inicialmente algunos no querían, pero teniendo en cuenta que las casas eran de madera y la iglesia en concreto, pensamos estar más seguros allá, además, me imaginé que nadie lastimaría a civiles en la casa de Dios. Arreglé un bolso grande, eché unas seis cobijas, pijamas, ropa de andar, chanclas y nos fuimos para allá.
Llegué con mis hijos, mi amiga, su perro y Yamileth, una joven de 15 años que vivía conmigo, entre los primeros. A medida que llegaba gente nos íbamos corriendo más al fondo hasta que terminamos en la sacristía con más de cuarenta personas. Había mucha gente de mi barrio, otras del barrio Pueblo Nuevo y de Bella luz, el barrio que quedaba más arriba, vinieron más bien pocas personas.
Hicieron una olla comunitaria, repartieron panes, galletas y gaseosa. Las explosiones y tiros cesaban de vez en cuando por una hora y luego seguían. No dormí en toda la noche, me recostaba, me sentaba, me levantaba y oraba, siempre he sido muy creyente. La mañana del dos de mayo, se repartió arroz con queso, gaseosa, panes y café, yo tomé café, no tenía ánimos de comer.

La pipeta cayó sorpresivamente a eso de las 10 de la mañana. Sentimos la explosión fuertísima, permanecí unos segundos en shock, se me olvidó todo. Cuando logré reaccionar encontré a dos de mis hijos, pero faltaba mi hija y Yamileth. Todo era muy confuso, solo se veía humo y polvo, gritaba, me arrodillaba, Nancy me decía: “Ramira vamos, vamos”, y le respondía que no era capaz, que no salía.
Me tocaba la cara, me metía los dedos en la nariz y me sacaba pedazos de carne. Se oía decir “tiraron una pipeta, estalló una pipeta”, todo el que podía gritaba o corría buscando cómo salvarse. En llanto me arrodillé, me recosté a una pared y empecé a llamar a mi hija, Karen, Karen hasta que escuché su voz, “Mamá aquí estoy”.
Mi hija tenía un conjunto verde en pantalón y blusa y cuando la miré estaba bañadita en sangre y la abracé. Le dije a mi amiga me mataron a mi hija, mírela cómo está, la niña me decía que estaba bien, pero yo no le creía. “¡Ay no mami!, usted porque tiene la sangre caliente, pero mire cómo está bañada en sangre”, ella insistía estar bien.
Me tocó salvar, Dios guarde, a mucha gente muerta o mal herida, entre esos a un niño que era hijo de Yesmy Cuesta, un primo hermano mío, yo creí que estaba dormido porque no se le veían heridas. Vi que la mamá salió corriendo y lo dejó ahí tirado. Cuando vi a mi primo afuera de la iglesia le dije “yo lo vi, pasé por encima de él, usted por qué lo dejó allá”, me respondió que se había muerto así que me desesperé, era un niño de unos 3 años y me puse a pensar que Sair, la madre, hubiera podido salir con él.
Ya afuera no sabíamos si correr hacia la selva o salir a las calles, escogimos la segunda y fue la mejor opción porque muchos duraron días perdidos en la selva. Corríamos hacia el barrio Bellaluz en medio del fuego cruzado y los mismos paramilitares nos indicaban hacia dónde ir. Tuvimos que atravesar un caño muy sucio y crecido, el agua me llegaba arriba de la cintura, afortunadamente mis hijos sabían nadar. Toco pasar toda esa creciente hasta llegar a la casa de los curas, en ese lugar nos refugiamos por un rato. Luego tomamos toda clase de ropa blanca, pañuelos y cobijas para improvisar banderas.
Decidimos cruzarnos a Vigía del Fuerte en una canoa grandísima, donde cabían como 300 personas. Bogábamos con las manos, mostrábamos nuestros trapos blancos y gritábamos: “somos civiles, por favor respétennos la vida, somos civiles”, pero igual seguían disparando haciendo caso omiso. Las balas caían alrededor de la canoa como piedras y afortunadamente ninguno de nosotros salió herido en ese momento. Nos fue difícil la cruzada porque era diagonal.
Llegamos mojados y sin nada; en Vigía la gente fue muy amable y solidarios con nosotros, nos preguntaban qué necesitábamos, nos daban chanclas y ropa. Gracias a Dios nos albergaron, los que teníamos familiares llegamos a casa de ellos y los demás la gente los acogía en sus casas, fueron muy humanitarios.
Permanecimos dos días ahí porque la guerrilla no dejaba mover a nadie, algunos familiares en Quibdó trataban de fletar una avioneta para rescatarnos, pero la guerrilla no dejaba aterrizar nada, hasta que ellos dieran la orden no podíamos salir. Esos días no era capaz de dormir pensando que en cualquier momento podría repetirse la historia. El 5 de mayo pudimos desplazarnos a Quibdó. En el puerto nos recibió La Defensoría del Pueblo, los familiares, y mucha gente. Todos estuvieron muy prestos, nos hicieron encuestas, censo y nos daban mercados.
Con el tiempo a los docentes nos tocó retornar a nuestro trabajo en una lancha llamada Doña María, pero fue muy difícil llegar allá. Recuerdo que nos tocó entrar a la iglesia y todos nos abrazábamos, llorábamos. Recordar la masacre es triste y doloroso. Pensaba en la perdida de los conocidos, familiares, amigos y paisanos. No podremos olvidar nunca ese día, como los vimos sufrir destrozados, sin uno poder hacer nada. Debíamos pasar por encima de todos los cadáveres, Dios guarde, para poder salvar nuestras vidas. Algunos le pedían ayuda a uno, estaban muy mal heridos, sin un pie, sin un brazo, agonizando. Uno no podía hacer nada, solo llorar y pedirle a Dios mucha fortaleza.
Mi hija hasta hoy tiene mucha nostalgia porque hubo una señora, “Tita” le decían, que al verla pasar le dijo “Karen, ayúdame”, tenía la pierna destrozada, y ella a su corta edad me decía “mamá qué hago” y yo le dije mami aquí ya no podemos hacer nada. Aunque lograron trasladarla a Medellín, a los pocos días murió.
En ese tiempo cualquier cosa lograba asustarme, pensando que era un disparo, me mantenía nerviosa y me daban ganas de llorar. Es algo que nunca se le puede olvidar a uno. Han pasado catorce años y no ha sido fácil olvidar, uno aprende a convivir con ese recuerdo, llega un momento que uno recuerda y es triste.
En el Nuevo Bellavista nos dieron una casa a todos los que teníamos escrituras de las anteriores, obviamente estoy muy agradecida, pero era de un solo piso y mucho más pequeña que la que tenía, aunque debo reconocer que estaba toda en concreto. Nunca la habité, poco tiempo después decidí venderla, no fui capaz de volver a vivir en Bojayá, me quedé en otra casa que tenía en Quibdó.
Hoy cerca de conmemorarse 15 años de la masacre, aparte de la casa, recibí del Estado seiscientos dieciocho mil pesos que me dieron el mismo año de la tragedia como a todos. No he tenido un acompañamiento psicológico integral con mis hijos y sigo esperando por la indemnización.
Lo más grandioso de la vida fue que gracias al Señor no fuimos víctimas mortales, hoy estamos vivos, pero con muchos recuerdos tristes.
Por Yely Melissa Murillo Mena
Estudiante de Comunicación Social de Eafit